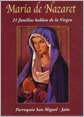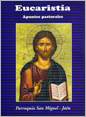Homilías de Pedro José Martínez Robles
Jueves, 2. Agosto 2012 - 13:58 Hora
DOMINGO 18 DEL TIEMPO ORDINARIO /B

-El hambre.
La multiplicación de los panes y peces, que considerábamos el domingo pasado, supuso un notable éxito popular para Jesús. Pero no era ése el éxito que Jesús deseaba. La multitud de seguidores comió, se sació y con ello se dio por satisfecha. Todo lo que deseaban era satisfacer el hambre. Por eso todos estaban de acuerdo a la hora de proclamar rey a Jesús.
Con un rey así, pensaron, tenían cubiertas, de una vez por todas, todas sus necesidades. Pero Jesús soslayó la tentación populista y declinó el compromiso. Su misión no era dar de comer a los hambrientos, sino despertar el hambre de los satisfechos. Para eso había venido al mundo, para descubrir a los hombres que la vocación humana es la libertad y la solidaridad.
-El desierto.
Nos cuenta la primera lectura una situación semejante de hace tres mil años. El pueblo de Israel, liberado de la esclavitud de Egipto, emprende animosamente el éxodo, la aventura de la libertad. Pero el ejercicio de la libertad es comprometido y no todos los que se declaran partidarios de la libertad asumen con igual empeño su responsabilidad. De ahí que, al cabo de unas jornadas, acuciados por el hambre en el desierto, añoran los ajos y las cebollas de Egipto y menosprecian la libertad. El desierto es el lugar de la prueba, es la intimidad del hombre y la soledad imponente de la decisión. El desierto es la imagen de esta vida y de todo cuanto los hombres hemos ido añadiendo a la vida hasta convertir el mundo en un lugar inhóspito y la vida en un modo de convivencia inhumano.
-El maná.
El maná fue la señal del cielo para el pueblo de Israel. La mañana en que vieron la tierra cubierta del fruto del tamarisco, entendieron que el Señor estaba con ellos. Comieron y se saciaron y quedaron reconfortados para continuar la aventura. Y esto les ocurriría muchas veces durante el éxodo, hasta que llegaron a la tierra prometida. Unas veces les faltaba el pan y encontraban el maná, otras añoraban la carne y podían cazar codornices, llegó a faltarles el agua y la encontraron en la que brotaba de una peña. A medida que iban dando respuesta a sus necesidades inmediatas, iban también encontrando la respuesta y la providencia de Dios. Hoy la técnica es el maná de nuestro tiempo. En las maravillas de la tecnología vamos descubriendo el modo de resolver la satisfacción de nuestras necesidades. Porque necesitamos comer para vivir.
-El pan del cielo.
Pero corremos el riesgo de vivir para comer, o, lo que es lo mismo, vivir para consumir. Los productos del trabajo del hombre y de la técnica, que adquirimos en los establecimientos de venta, apenas nos dicen nada más que el precio que hemos de pagar, o el pequeño placer que nos va a proporcionar. No es un maná que viene del cielo. Nosotros sabemos o creemos saber de dónde viene, cómo se produce y cuánto cuesta.
Creemos saberlo todo. Y en consecuencia, nos atribuimos todo el mérito. Como ocurrió mil años más tarde del éxodo, los judíos contemporáneos de Jesús ya habían perdido de vista la perspectiva del maná, don de Dios, para echar en cara a Jesús que fue Moisés quien les diera pan del cielo. Y Jesús tuvo que puntualizar: no fue Moisés quien hizo bajar pan del cielo, sino el Padre. Perder de vista la providencia de Dios y su obra creadora y atribuirnos todo el mérito de lo que sólo es manipulación de la naturaleza creada por Dios y puesta a disposición de todos los hombre, es convertir el pan del cielo en mero pan, que sólo satisface el hambre y que ni siquiera satisface el hambre de todos. Porque cuando nos apropiamos el pan y todas las cosas, lo despojamos de su sentido religioso y universal y no lo compartimos, y así lo desnaturalizamos.
-El pan de vida (PAN-DE-V).
El pan del cielo es el pan de vida, el que no sólo sirve para sustentar la vida, sino que le da sentido. Por eso Jesús nos dice hoy que trabajemos no por el pan que perece, sino por el que perdura. Es perecedero el pan que sólo sirve para consumir y nos hace consumidores. Perdura el pan que se reparte y comparte y que nos hace hermanos. Todos los bienes del mundo, todos los productos del trabajo y de la técnica tienen, además de su utilidad inmediata, un sentido y una dimensión trascendental. Porque pueden servirnos para especular y explotar, y así sembrar discordia y enfrentamiento entre los hombres; o pueden servirnos para distribuir y compartir, y así colmar de gozo y de sentido humano la convivencia.
-Vamos a partir el pan.
Porque sólo hay dos modos de vivir y entender la vida: o acaparar o repartir, o compartir o competir.
Como dice Pablo, y nos insta hoy a nosotros, si somos cristianos, no podemos movernos en la vaciedad de los criterios como los gentiles. El camino del egoísmo, de la ambición, lleva ineludiblemente a la desigualdad, al abismo entre pobres y ricos, la explotación, la injusticia y la destrucción. Los cristianos tenemos que dejarnos renovar por el Espíritu de Jesús y cambiar de criterio de acuerdo con nuestra nueva condición de hijos de Dios, hermanos de todos.
Cada vez que nos reunimos a celebrar la eucaristía, a partir el pan, como decían los primeros cristianos, lo hacemos para llenarnos del espíritu de Jesús y recuperar su punto de vista y así descubrir el sentido del pan y de todas las cosas, que es su dimensión humana universal. En la eucaristía celebramos ya, como un anticipo, esa gran fraternidad de todos los hombres hijos de Dios. Pero no podemos dar por supuesto lo que aún esperamos. Y así, la eucaristía es el maná que alimenta nuestra fe y nuestra esperanza en la gran marcha de la caridad hasta dar la vuelta al mundo y construir sobre él una sociedad de iguales y de hermanos.
EUCARISTÍA 1988,
Sábado, 9. Junio 2012 - 13:31 Hora
Solemnidad del Corpus Christi

La noche del 11 de junio de 1430 aconteció un acontecimiento extraordinario en Jaén: un cortejo celestial en el que destacaba "una dueña con un niño en su brazo derecho" se vio procesionando en la ciudad, entonces sitiada por los nazaríes de Granada. Cuatros testigos declararon al día siguiente ante el Provisor del Obispado de Jaén y al acta de su declaración se conserva en la Basílica de San Ildefonso.
Desde entonces, el pueblo cristiano de Jaén se encomienda a ella como la que "bajó del cielo a la ciudad de Jaén para socorrer a nuestros mayores".
Y todo el año, pero especialmente el mes de María y los días previos al 11 de junio, Solemnidad de la Patrona de Jaén, Nuestra Señora de la Capilla, el culto y la devoción a Nuestra Señora y a su Hijo presente en la Eucaristía se fomentan y revitalizan por parte de su Pontificia, Ilustre y Real Cofradía.
Esta homilía, pronunciada por mí, predicador de la Novena a Nuestra Señora de la Capilla de este año 2012, intenta unir la figura de María 'mujer eucarística', con la celebración de la Solemnidad del Corpus Christi.
_________________________
0. Queridos hermanos en el sacerdocio de Cristo, mi primer saludo en este último día de Novena a Ntra. Sra. de la Capilla es para vosotros; es para vosotros porque nos une el don más grande que hemos podido recibir, hacer que con nuestras manos llenas del Espíritu invocado y enviado por el Padre, un trozo de pan y un poco de vino sean el mismísimo Cuerpo del Señor; mi primer saludo es para vosotros esta tarde, porque sois mis hermanos, mis amigos, los compañeros en el procesolo y a veces arduo caminar en un ministerio que nos sobrepasa y que nos llena la vida.
Saludo también a los cofrades y devotos de Nuestra Señora de la Capilla; al Hermano Mayor y Junta de Gobierno de nuestra Ilustre, Pontificia y Real Cofradía de la Santísima Virgen de la Capilla; estáis culminando vuestro mandato al frente de esta querida Cofradía de la Patrona de Jaén, estáis culminando estos seis años de entrega, de disponibilidad y de seguimiento a Cristo por María en esta asociación de fieles de la Iglesia. Estoy seguro que estos días, que estos años han sido trabajosos, duros a veces, pero sé también que la ayude de nuestra Madre de la Capilla os ha fortalecido y os ha animado a seguir adelante con alegría, con ‘su’ alegría. Saludo a todos los que a lo largo de estos días no sólo de Novenario sino a lo largo del mes de Mayo, habéis trabajado y habéis dedicado un tiempo que tantas veces es oro en el culto, la devoción y amor a nuestra Madre de la Capilla y a su Hijo Jesucristo que se hace Palabra que nos habla y Sacramento que es amor presente y palpitante.
Queridos todos, que compartís ya esta tarde uno de los días más grandes del año litúrgico, la Solemnidad del Corpus Christi.
1. “Adorad postrados este Sacramento. Cesa el viejo rito, se establece el nuevo. Dudan los sentidos y el entendimiento, que la fe lo supla con asentimiento”. Sí, así cantamos adorando al Señor: “praestet fides suplementum sensuum defectui”.
En la Segunda Lectura hemos escuchado cómo el autor de esa gran homilía que la Carta a los Hebreos nos dice ‘ha cesado el viejo rito’, la antigua alianza cuya ratificación solemne hemos escuchado a su vez en la Primera Lectura. El ‘nuevo rito’, la nueva alianza se ha establecido con la sangre de Cristo, que nos ha llevado al culto del Dios vivo, de manera que “él es mediador de una alianza nueva: en ella ha habido una muerte que ha redimido de los pecados cometidos durante la primera alianza; y así los llamados pueden recibir la promesa de la herencia eterna”. Sí, nosotros hemos sido redimidos y a la vez hemos recibido la promesa de la herencia eterna, de la vida eterna, de los cielos nuevos y la tierra nueva que se anticipan como prenda en la Eucaristía.
2. Celebramos también a la Madre de Misericordia, a la que saludamos como nuestra “vida, dulzura y esperanza”, celebramos a Nuestra Madre de la Capilla, a la Santísima Virgen María que con el beato Juan Pablo II llamamos también “mujer eucarística”.
La eucaristía es el alma de la Iglesia, la Iglesia vive de la Eucaristía. Sabemos que es el corazón vivo de las grandes catedrales y de las iglesias más pequeñas. Y al lado de la Eucaristía, la piedad del pueblo cristiano pone siempre la imagen de la Virgen, como aquí en esta Basílica de San Ildefonso, donde el corazón Eucarístico del Hijo de María late en su Capilla. María nos lleva siempre a Cristo. Como una madre quiere que su hijo se alimente para crecer, para que esté sano y vigoroso, María nos está diciendo que debemos alimentarnos de su Hijo, de la Eucaristía, para que nuestra vida cristiana esté plena de vigor, de energía, de la fuerza del Amor que Él nos da.
La Virgen María es mujer “eucarística” porque en ella se ha encarnado el Verbo de Dios; la Palabra de Dios que existía desde siempre con el Padre ha tomado nuestro cuerpo en el seno de una mujer sencilla de Nazaret que es capaz de dejarse arrastrar por el misterio insondable del Amor. Y por eso podemos decir que María es “tabernáculo de Dios”, “templo de Dios”. A lo largo de estos días hemos contemplado cómo María es el Arca de la Nueva Alianza. María llevó en su seno a la misma Palabra de Dios, el decir de Dios, el Amor de Dios a todos los hombres. María es “tabernáculo”, “sagrario” de Dios, de Cristo, porque ella llevó sobre sí, en sus entrañas maternas al que había de dar su vida para librarnos del pecado.
El beato Juan Pablo II nos dice en su Encíclica “Ecclesia de Eucharistia” que en el Magnificat entonado después de la alabanza de la sencillez de su prima Santa Isabel, «María canta el “cielo nuevo” y la “tierra nueva” que se anticipan en la Eucaristía y, en cierto sentido, deja entrever su ‘diseño’ programático. Puesto que el Magnificat expresa la espiritualidad de María, nada nos ayuda a vivir mejor el Misterio eucarístico que esta espiritualidad. ¡La Eucaristía se nos ha dado para que nuestra vida sea, como la de María, toda ella un magnificat!».
María, la madre de la Capilla, nos señala siempre al Hijo. Ella sabe que la importante no es ella por muy hermosa que sea, por muy bello que sea su corazón; María está en función de Cristo. María nos dice que si el Hijo se ha quedado con nosotros para siempre en el sacramento de la Eucaristía, debemos acudir siempre a él para encontrar fortaleza, alimento, fe, esperanza. María nos dice que en la Eucaristía está el Amor de los Amores, está el que “habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo”. María nos dice que nosotros debemos estar con su Hijo, y ser también portadores del Amor que Él nos entregó a todos los que nos rodean.
Misterio de Amor, misterio de entrega, misterio de libertad y de disponibilidad al Padre por nosotros; esta es la Eucaristía. Que de verdad nos fijemos hoy sobre todo en María que nos anima a permanecer en el Señor, a quedarnos con Él para que Él permanezca en nosotros, en cada uno de nosotros. Y seamos portadores de Dios a todos los que nos rodean, seamos testimonio de Cristo, comida y bebida de salvación allá donde nos encontremos.
«En verdad, María, la Madre del Señor, nos enseña lo que significa entrar en comunión con Cristo: María dio su carne, su sangre a Jesús y se convirtió en tienda viva del Verbo, dejándose penetrar en el cuerpo y en el espíritu por su presencia. Pidámosle a ella, nuestra santa Madre, que nos ayude a abrir cada vez más todo nuestro ser a la presencia de Cristo; que nos ayude a seguirlo fielmente, día a día, por los caminos de nuestra vida» (Benedicto XVI, Homilía Corpus 2005). Que como María, nosotros también seamos cristianos “eucarísticos”, portadores de Dios, del Amor de Dios a todos.
Estamos invitados a un banquete, la Eucaristía; y tenemos que estar aquí con esas actitudes profundas de la humildad y la generosidad. Ahora, aquí, se actualiza el sacrificio mismo de Cristo en la Cruz y su Resurrección, su abajamiento, su humillación y exaltación. Démosle gracias a Dios porque aquí, en este banquete, nos encontramos con Él, y abrámosle el corazón para que, con su gracia, nos haga cada día más humildes y más sencillos; como Jesucristo, el Hijo y como su Madre, María, Nuestra Sra. de la Capilla, nuestro ejemplo de sencillez, de humildad, de generosidad, de gratuidad. Nos dice San Agustín “Recibid, pues, y comed el cuerpo de Cristo, transformados ya vosotros mismos en miembros de Cristo, en el cuerpo de Cristo; recibid y bebed la sangre de Cristo. No os desvinculéis, comed el vínculo que os une; no os estiméis en poco, bebed vuestro precio. A la manera como se transforma en vosotros cualquier cosa que coméis o bebéis, transformaos también vosotros en el cuerpo de Cristo viviendo en actitud obediente y piadosa” (San Agustín, Sermón 228 B, 2)
3. Y termino como comencé: “Bendita sea la hora en que María Santísima descendió de los cielos a la ciudad de Jaén para socorrer a nuestros mayores”. Aquella hora de la noche del 11 de junio de 1430, donde el cielo bajó a la nuestra tierra de Jaén se hace real y sacramental siempre en la Eucaristía, prenda de los bienes futuros, prenda aquí del cielo que una vez descendió a Jaén y que todos nosotros estamos llamados a revivir, a adorar, a actualizar en el sacrificio del Cuerpo y la Sangre del Hijo de María, de nuestra Madre de la Capilla.
(Foto de Jesús Llopis, tomada de flickr.com)
Sábado, 26. Mayo 2012 - 16:06 Hora
Domingo de Pentecostés

Con la solemnidad de Pentecostés llega a su plenitud el tiempo pascual. Hoy recibimos el don del Espíritu Santo y con este regalo se derrama el amor de Dios sobre toda la creación, con este don, el amor de Dios baja a lo más íntimo de nuestros corazones, comunicándonos todos sus dones. Este domingo de Pentecostés es un día de profunda alegría; es la alegría que hace suya toda la de la pascua. Si el domingo pasado celebrábamos que el Resucitado se ha convertido en Señor del universo, hoy celebramos que está presente en medio de nosotros por medio de su Espíritu. Dios está aquí, entre nosotros, con nosotros. Y su presencia nos da la certeza de que siempre estará con nosotros, que no nos dejará nunca.
El Espíritu es la misma vida de Dios. Cuando leemos la Sagrada Escritura nos damos cuenta de que el Espíritu es sinónimo de vitalidad, de dinamismo, de novedad. El Espíritu animó la misión de Jesús: “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido”; y también se encuentra en la raíz de la misión de la Iglesia. Lo que hoy celebramos, el acontecimiento de Pentecostés nos remonta al corazón mismo de la experiencia cristiana y eclesial: en definitiva una experiencia de vida nueva con dimensiones universales.
¡Qué belleza en la Palabra de Dios que hemos escuchado!, En la Primera lectura se nos ha relatado el acontecimiento de Pentecostés; se nos ha narrado el cumplimiento de la promesa que Jesús les ha hecho a los discípulos en sus discursos de despedida: “os voy a enviar el don prometido por mi Padre...” “Vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días... vosotros recibiréis la fuerza del Espíritu Santo”. La promesa se ha cumplido: Jesús resucitado ha enviado el Espíritu Santo a la Iglesia naciente, capacitándola para una misión que tiene un horizonte universal.
Podemos fijarnos en algunos detalles de la Palabra y aplicarlos a nuestra vida cristiana y a nuestra vida eclesial: la primera es que no sólo la espera del Espíritu sino su presencia transformadora es la fuente de la unidad de la Iglesia: “Todos los discípulos estaban juntos”. Los discípulos están unidos no sólo en un mismo lugar, sino que sobre todo están unidos con el corazón. Los creyentes están en oración esperando la venida del Espíritu y una vez recibido será la fuente de la unidad de la Iglesia: el Espíritu nos une, lo dirá San Pablo en la Segunda Lectura: “hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu”. Es la unidad de la Iglesia, todos formamos un solo cuerpo con Cristo como cabeza y todos tenemos la misma misión, continuar la misión salvadora de Jesús, hacer presente su salvación hasta que vuelva.
Los apóstoles, se nos ha narrado, “vieron aparecer unas lenguas de fuego, como llamaradas, que se repartían, posándose sobre cada uno”: el fuego es símbolo de Dios como fuerza irresistible, como fuerza que está más allá de nosotros mismos. En el Antiguo Testamento se nos habla de Dios como un “fuego devorador” (Dt 4,24; Is 30,27; 33,14), como “una hoguera perpetua” (Is 33,14). Todo lo que entra en contacto con Dios, como sucede con el fuego, queda transformado. El fuego es también expresión del misterio de la trascendencia divina. En efecto, el hombre no puede retener el fuego entre sus manos, siempre se le escapa; y, sin embargo, el fuego lo envuelve con su luz y lo conforta con su calor. Así es el Espíritu: poderoso, irresistible, trascendente.
El Espíritu de Pentecostés inaugura la misión universal de la Iglesia. La palabra de Dios, gracias a la fuerza del Espíritu, será proclamada a lo largo de la historia y a todas las culturas. El día de Pentecostés, la gente venida de todas las partes de la tierra “les oía hablar en su propia lengua” (Hch 2,6.8). El don del Espíritu que recibe la Iglesia al inicio de su misión, la capacita para hablar de forma inteligible a todos los pueblos de la tierra. Si el pecado de presunción del hombre, si el querer alcanzar a Dios por nuestras propias fuerzas, hizo que los hombres perdiéramos la capacidad de comunicación entre nosotros (el episodio de la torre de Babel), el don del Espíritu Santo hace que podamos comunicarnos ‘en Él’, que seamos capaces de superar cualquier división y sólo nos dejemos llevar no por nuestras propias fuerzas sino por el don que se nos ha dado, el amor de Dios mismo que nos une y nos hace hablar en una misma lengua, la del amor regalado por Dios.
En el Evangelio contemplamos cómo el Resucitado derriba con su vida nueva las barreras del miedo que impide la fe y el testimonio. El texto nos dice que “estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas, por miedo a los judíos”. Existen como dos barreras, las puertas exteriores de la casa y las barreras interiores en el corazón de los discípulos que sienten miedo porque todavía no han tenido la experiencia de encuentro con el Señor resucitado. Y el encuentro con Jesús vivo hace que las dos barreras se superen: las puertas exteriores cerradas y el miedo interior de los discípulos. Y es que el Resucitado ha cambiado la historia y también es alguien capaz de cambiarnos la vida porque pone en nuestro corazón la paz. Es en el encuentro gozoso con el Señor donde se cifra nuestra vida, nuestra alegría y nuestra paz. Y superado el miedo, con el don de la Paz en el corazón, tiene lugar el envío y la misión: “como el Padre me ha enviado, así también os envío yo”.
Y es el Espíritu recibido el que hace que la misión redentora de Jesús se actualice en la Iglesia, si Él ha venido para liberarnos de las ataduras del pecado, ahora con el Espíritu los discípulos del Resucitado, la Iglesia, hacemos presente, real, sacramental ese perdón que nos devuelve la amistad rota con Dios, que nos une con nuestros hermanos, que nos reconcilia con la misma creación y nos devuelve a la hermosura primera emborronada con la mancha del pecado.
Hoy, hermanos, culmina la Pascua del Señor. El Espíritu que nos ha regalado el Resucitado nos ha renovado interiormente, ha instaurar el nuevo Pueblo de Dios, la Iglesia, y nos ha enviado como fermento al mundo para su total renovación.
Verdaderamente el Espíritu es el don supremo del Dios Altísimo que nos ha otorgado el Señor muerto en la cruz y resucitado. Que experimentemos hoy la presencia viva del Espíritu en nosotros, que experimentemos como recibimos a Dios mismo convertido en el don por excelencia, el que nos permite vivir con su propia vida, el que nos concede participar de su propia naturaleza y nos hace herederos de su gloria.
Sábado, 5. Mayo 2012 - 14:16 Hora
Quinto domingo de Pascua

0. Queridos hermanos:
Uno de los aspectos importantes de este tiempo de Pascua es alabar al Señor, profundizar y darnos cuenta de las repercusiones para nuestra vida, por la entrega, el empuje y el entusiasmo de aquella primera generación de cristianos que el libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta casi como un relato histórico. Son hombres y mujeres como Pablo y Bernabé, como Pedro y Juan, como Santiago, como Esteban y Felipe, como Lidia (la primera cristiana europea de quien conocemos el nombre), como aquel matrimonio, Aquila y Priscila, amigos de San Pablo y en cuya casa se celebraba la Eucaristía, que tuviera aquella experiencia de encuentro con Cristo resucitado y que supieron ponerle como el centro y el sentido de sus vidas.
Es gozoso contemplar la riqueza y el ímpetu de toda aquella primera comunidad cristiana y, al mismo tiempo, contemplándola darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios porque también por ellos nosotros hemos llegado a ser cristianos, porque por ellos hemos recibido el don inmenso e inmerecido de la fe. Me parece que es muy oportuno también preguntarnos qué vivían aquellos primeros cristianos en su interior, cómo experimentaban esta fuerza y este ímpetu tan grandes. La respuesta es bien sencilla: está en las palabras que Jesús nos ha dicho hoy en el evangelio. “Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en Él, ése da fruto abundante; porque sin mí no podéis hacer nada.” La experiencia profunda de la unión con Jesús, de pertenecerle, de participar de su vida, es lo que hizo posible el nacimiento de aquella primera comunidad de creyentes, capaces de tener toda su existencia transformada según Jesús. La experiencia profunda de la unión con Jesús es la que constituye y forma la Iglesia, la vid de la que nosotros somos sarmientos.
1. Al final de la primera lectura hemos escuchado un breve resumen de la vida de aquellas primeras comunidades cristianas “La Iglesia gozaba de paz ... Se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor, y se multiplicaba...”; pero sobre todo hemos escuchado el camino que San Pablo tuvo que recorrer para ser aceptado en la comunidad. Se nos ha hablado de los miedos iniciales ante el antiguo perseguidor de la Iglesia; hemos escuchado su presentación oficial ante los apóstoles; y también su aceptación total de parte de la comunidad, hasta el punto que ya “se quedó con ellos y se movía libremente en Jerusalén, predicando públicamente el nombre del Señor”. La noticia de esta discreta presencia de Pablo en la Iglesia es como una introducción que prepara la inmensa acción evangelizadora que el Apóstol desarrollará en el futuro. Su presencia en este capítulo es como un “pequeño grano de mostaza” que llegará a ser un gran árbol.
Aparece también la figura de Bernabé, que tuvo un papel fundamental en este inicio de la misión de Pablo, porque “presentó a Pablo a los apóstoles”. Podemos decir que “se hizo garante de la conversión de Saulo ante la comunidad cristiana de Jerusalén, que todavía desconfiaba de su antiguo perseguidor”.
El Papa Benedicto XVI, en una audiencia que tuvo a principios del año 2007 evocaba la misión y la tarea evangelizadora conjunta de Bernabé y Pablo y nos recuerda que “Pablo y Bernabé, se enfrentaron más tarde, al inicio del segundo viaje misionero, porque Bernabé quería tomar como compañero a Juan Marcos, mientras que Pablo no quería, dado que el joven se había separado de ellos durante el viaje anterior (cf. Hch 13, 13; 15, 36-40)” Y sigue diciendo el Papa: “por tanto, también entre los santos existen contrastes, discordias, controversias. Esto me parece muy consolador, pues vemos que los santos no ‘han caído del cielo’. Son hombres como nosotros, incluso con problemas complicados. La santidad no consiste en no equivocarse o no pecar nunca. La santidad crece con la capacidad de conversión, de arrepentimiento, de disponibilidad para volver a comenzar, y sobre todo con la capacidad de reconciliación y de perdón (...) lo que nos hace santos no es el no habernos equivocado nunca, sino la capacidad de perdón y reconciliación. Y todos podemos aprender este camino de santidad”.
2. La santidad, en definitiva, es estar unidos a Cristo, como los sarmientos a la vid. Nada tiene sentido separados de Cristo. Sin Él, no hay vida verdadera. Sólo unidos a Él, permaneciendo en Él, será posible dar frutos, será posible ponernos frente a Dios.
Hemos escuchado también en el Evangelio que Jesucristo es la vid verdadera; los sarmientos, unidos a la vid, unidos a Él, representan a los discípulos que han creído en él. En el Antiguo Testamento es una imagen muy querida que es un símbolo de Israel y que expresa la relación de Dios con su Pueblo: “sacaste una vid de Egipto, expulsaste a los gentiles y la trasplantaste” (Salmo 80); ahora, para Cristo, es un símbolo de la Iglesia, de Jesús y los suyos: es decir, el nuevo y verdadero pueblo de Dios que nace y vive de la Palabra y del Espíritu recibidos de Jesús.
Jesús afirma que “su Padre es el viñador”. Como en el Antiguo Testamento, es el Padre quien ha plantado la vid, Él mismo la cuida y le demuestra su amor. Y como parte de sus cuidados amorosos, el Padre corta los sarmientos que no dan fruto, y “a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto” (v. 2). Hay dos tipos pues de sarmientos: los primeros son los que no dan fruto y que el Padre corta; se trata de los que, perteneciendo a la comunidad cristiana, no responden con sus obras a la vida divina que se les comunica a través de Cristo. Éstos están destinados a desaparecer irremediablemente.
Los segundos son los que dan fruto, y éstos son objeto de una “poda” de parte del Padre. La intención de la acción de Dios en nosotros, los que creemos, es que demos más fruto. Es en definitiva la purificación constante que Dios mismo realiza en la Iglesia y en el corazón de cada uno de nosotros; porque no bastan nuestros propios esfuerzos para liberarnos de nuestro egoísmo, de nuestro pecado y poder seguir el dinamismo amoroso del Espíritu. Es necesaria la acción de Dios que elimina en nosotros todo aquello que se opone e impide el desarrollo del amor que viene del Espíritu. Dios Padre provoca en nosotros a la vez un dinamismo de vida y de purificación que hace posible nuestro crecimiento espiritual y nuestro camino de santidad; es un dinamismo que hace posible el crecimiento de la Iglesia, llamada a existir “sin mancha ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada” (Ef 5, 27). Es la purificación que realiza la conversión, y que sucede cuando tomamos la decisión de adherirnos a Cristo, de pegarnos a Él. Este camino cristiano es largo y cada uno de nosotros necesitamos continuas purificaciones para alcanzar la plenitud de la comunión con Cristo; necesitamos en definitiva la poda del Padre para alcanzar el don de Dios que es la santidad.
3. No podemos caminar solos y no podemos crecer solos en nuestro caminar y en nuestro crecimiento de discípulos de Jesús, de amigos de Jesús. Jesús termina este pasaje del Evangelio con unas consoladoras palabras: “Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis, y se realizará.” La comunión con Jesús y la obediencia a su Palabra aseguran el favor y la presencia de Jesús incondicionalmente, en todo momento. Este es nuestro consuelo y nuestra fuerza: su presencia.
Y esta presencia es real y sacramental aquí, en la Eucaristía que vamos a realizar; ella es nuestra fuerza y nuestro alimento en nuestro camino de santidad, de unión con el Padre y con los hermanos, por ella nos unimos en comunión de amor y de vida; por ella, la savia del amor de Dios llena nuestra vida y la de la vid de la que formamos parte, la Iglesia.
Imagen: "La viña roja" de Vincent van Gogh (1888).
Sábado, 28. Abril 2012 - 18:13 Hora
Cuarto domingo de Pascua o "del Buen Pastor" (Ciclo B)

Queridos hermanos:
La Palabra de Dios que hemos escuchado en este Cuarto Domingo de Pascua, llamado del “Buen Pastor”, nos presenta los aspectos fundamentales del tiempo pascual: Jesús, el Buen Pastor, ha resucitado y es nuestro Salvador; y es Él quien por su muerte y resurrección nos ha dado la dignidad de ser hijos de Dios.
En la Primera Lectura hemos escuchado a un Pedro “lleno del Espíritu Santo” que anuncia que Cristo ha resucitado. Es interesante recordar cómo Pedro había llegado a confesar que no conocía a Jesús ante una criada, cómo se quiso quitar de en medio, lleno de pavor en los momentos clave de la vida de Jesús… Pues este mismo Pedro que ha tenido la suerte de entrar el primero en el sepulcro vacío, y que ha tenido el gozo de contemplar personalmente a Cristo resucitado (“Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón”) es quien proclama en el Templo de Jerusalén, ante los mismos que habían condenado a Jesús, que ha sido “su nombre” el que ha curado al paralítico de la Puerta Hermosa, que sólo Jesús “a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos” es el único capaz de salvarnos; que Jesús es ahora la piedra angular en la que todos nosotros, toda la Iglesia, se apoya y se sustenta.
Este mensaje, que es el mensaje de la Iglesia de todos los tiempos, es un mensaje actual para nosotros: tenemos que tener la seguridad de que Cristo resucitado es nuestra salvación y nuestra vida; tenemos que saber que él nos ha dado la inmensa dignidad de ser hijos de Dios, del Padre que le ha resucitado de entre los muertos.
San Juan nos lo recuerda en el pasaje de su Primera Carta que también hemos escuchado en la Segunda Lectura: tenemos que saber reconocer y experimentar en nuestra vida que somos hijos de Dios, que hemos nacido a una vida nueva por el bautismo; y afirmarlos con decisión, con firmeza, como lo hace él: “¡Pues lo somos!”, y lo somos, somos hijos, por puro amor suyo, por pura gracia: el origen de nuestra salvación está en el amor del Padre. Tanto nos amó que nos dio a su Hijo único. Tanto nos amó que derramó con generosidad inagotable su Espíritu sobre nosotros. Tanto nos amó que nos hizo hijos suyos, revistiéndonos de dignidad y de santidad. Somos hijos de Dios, sí, pero esto lo vivimos aquí de manera imperfecta, lo viviremos en plenitud cuando se manifiesto: “seremos semejantes a él, porque le veremos tal cual es”.
Y es Jesús, nuestra salvación y nuestra vida, quien hoy se nos presenta como “Buen Pastor”; se trata de una imagen muy querida en el Antiguo Testamento: el Señor es el pastor, el único que puede cuidar y defender del mejor modo a su pueblo, a su rebaño.
Y Jesús dice de sí mismo que es el “buen pastor”, en contraste con tantos otros malos pastores, con tantos asalariados orgullosos, egoístas e irresponsables. ¿Cuál es la misión del pastor? Lógico, cuidar las ovejas; el buen pastor tiene que vivir no de las ovejas sino para las ovejas. Y si es un pastor auténtico nunca sacrificará a una oveja para defender su vida, sino que será capaz de sacrificar su vida para defender a sus ovejas.
El buen pastor quiere que las ovejas vivan ¿y cómo lo hace Jesús? El evangelio nos lo relata muchas veces:
Las defiende con valentía; expulsa a los demonios que las oprimen, se enfrenta a los mercenarios que se aprovechan de ellas, les quita las cargas que los malos pastores les imponen.
Las alimenta (“me conduce hacia fuentes tranquilas...”, “preparas una mesa ante mí...”, Sal 22), Jesús alimentó con los panes multiplicados, pero sobre todo lo hizo con el alimento de su palabra y de su propio cuerpo, Jesús nos da su mismo cuerpo en la Eucaristía; es nuestro alimento verdadero, el pastor se hace alimento: D. Luis de Góngora cantará en unas letrillas:
“oveja perdida, ven
sobre mis hombros, que hoy
no sólo tu pastor soy
sino tu pasto también”.
Y el buen pastor también las cura: Jesús sentía compasión por el hombre postrado por la enfermedad, el dolor y el pecado, y los curaba; los sacaba de su postración y los liberaba de las ataduras del pecado. Y él mismo llega a convertirse en salvación, en salud, en medicina universal, porque “sus heridas nos han curado”; en la Cruz, Jesús nos cura de todo pecado. Jesús Buen Pastor nos da la vida.
Pero hay más, porque para darnos vida es necesario que él nos dé su vida. Hasta tres veces nos dice Jesús hoy que “da la vida por las ovejas”, que “entrega la vida” y es aquí donde podemos distinguir de verdad al Buen Pastor, porque el pastor bueno de verdad es el que ama a las ovejas más que a sí mismo (“nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos”); y Jesús lo tuvo por todos nosotros: se despojó de sí mismo para enriquecer a su rebaño, para elevarnos a la dignidad de hijos; se vació de sí mismo para llenar a su rebaño; se sacrificó a sí mismo para llenar de vida a su rebaño.
Queridos hermanos: demos gracias a Dios porque su Hijo Jesucristo nos pastorea con un cayado firme y suave, un cayado que es de amor hasta el extremo, hasta dar la vida por nosotros.
Y hoy me atrevo a pediros que recéis por nosotros los sacerdotes, para que seamos cada día más en nuestra vida, con nuestra palabra y nuestro testimonio imagen de Cristo Buen Pastor.
Y oremos también porque haya jóvenes que sean capaces de dar la vida por la ovejas al estilo de Cristo Buen Pastor; jóvenes que conozcan el amor que nos ha tenido el Padre en su Hijo Jesucristo y que se llenen de este amor para entregárselo a los demás en la vida sacerdotal o religiosa.
Que nuestra Señora la Virgen María, la Reina de los pastores, sea siempre para todos un espejo en el que mirarnos para ver de qué modo tan admirable nos ha amado Dios.
Nueva contribución Vieja contribución